VIAJEROS ILUSTRADOS.
EL GRAND TOUR, EL SIGLO XVIII
Y EL MUNDO CATALOGADO.
Por
Fernando Jorge Soto Roland
Profesor en Historia
sotopaikikin@hotmail.com
“El
escenario del mundo es la madre de
todas
las ciencias que un caballero debe
comprender
y de los que nunca han oído
nuestras
escuelas y colegios”.
Anthony
Ashler (1711)
“[...]Ya no con la espada,
sino con la pluma
y el cuaderno de notas .Ya
no en pos de la
riqueza material, sino buscando la comprensión
y el análisis [...]”.
Alexander von Humboldt.
“Del
Orinoco al Amazonas”.
Del
mismo modo en que la manera de transmitir la realidad cambia con el paso del
tiempo, las motivaciones del viaje también lo han hecho; y, en este aspecto, el
siglo XVIII europeo se constituye en un momento crucial.
Mojón impostergable de nuestra cosmovisión contemporánea, la centuria
aludida fue una época de modificaciones estructurales en todos los planos. La
revolución científica, el inicio de la industrialización en Inglaterra y el
asentamiento del racionalismo como producto del movimiento ilustrado, son sus
notas más destacadas. En este sentido fue una siglo bisagra; y, con el
advenimiento de la razón como “piedra de toque” para interpretar lo
real, se da el ingreso a la modernidad.
Valores libertarios, fraternidad, nacionalismo y, al mismo tiempo un
exacerbado sentir individual e imperialista, contribuyeron —junto con el avance
tecnológico— a que occidente continuara con renovado ímpetu su expansión por
todo el orbe.
El mundo se hizo más chico y, desde entonces, no dejó de empequeñecerse.
Los largos brazos de los intereses europeos alcanzaron los sitios más
recónditos que faltaban por conocer y un espíritu de confianza y optimismo
impregnó el accionar de exploradores, viajeros, comerciantes, diplomáticos,
espías y sabios. Todos se sintieron capaces de controlar el planeta, armados
con la razón. Sólo quedaba, pues, embarcar para conocer y dominar.
Y así lo hicieron guiados por nuevos instrumentos de navegación y la confianza
que les daba la creencia de ser los representantes del progreso y la
verdadera civilización. De este modo, el viaje se convirtió en la suma
de una serie de acciones, exacerbadas hasta un punto nunca antes alcanzado. Era
la hora de medir, palpar, ver, observar en directo,
guiados por la ciencia y la experiencia. El afán de “ser testigos”, de “estar
ahí”, de “experimentar en carne propia” el conocimiento de tierras
lejanas —o recorrer las viejas con nuevos ojos—, convirtieron al viajero del
neoclasicismo en un devorador y transmisor de información y datos útiles.
La búsqueda de testimonios veraces, que desecharan las febriles fantasías de
las crónicas de siglos pasados, condujeron a la elaboración de un lenguaje
científico que clasificaba y catalogaba el mundo; herramienta indispensable de
conocimiento y control.
La experiencia se asoció con la verdad y el nuevo horizonte teórico buscó
la objetividad fría y exacta, desechando la emoción y el sentimentalismo. La
descripción, desprovista de adjetivos, permitía generar orden, cálculo,
explicación; que, para el viajero ilustrado del siglo XVIII —“viajero
newtoniano”, como lo han denominado— fueron sinónimo de verdad y certeza.
Así, empezaron a extraerle a la naturaleza leyes universales y el
lenguaje se volvió medido, poco colorido, con pretensiones de exactitud. Las
referencias a las culturas clásicas de la antigüedad, “cunas del
racionalismo”, se volvieron frecuentes; y los viajes a Italia o Grecia, una
obligación en el cursus honorum de los más pudientes.
El mundo natural y social necesitaba ser domesticado y los hombres de la
ilustración se sintieron con el poder y la obligación moral de hacerlo. Pero
primero había que empaparse de saber; y el viaje se transformó en el principal
vehículo de conocimiento.
Una
de las instituciones culturales más significativas de mediados y fines del
siglo XVIII fue el Grand Tour.
Bajo ese nombre se conocieron los viajes que frecuentemente hacían por
Europa los hijos de los personajes más ricos de Inglaterra, para completar su
educación. La modalidad alcanzó su apogeo en la década de 1770 —por más que
encontremos antecedentes a fines del siglo XVII— y se convirtió en una práctica
rápidamente imitada en otros países del viejo mundo y en ciertos sectores
europeizados de América.
Según Luis A. Garay Tamajón, el Grand Tour “fue el fenómeno precursor
del turismo”; aunque no turismo propiamente dicho, por ser un
movimiento de escasa magnitud numérica que no alcanzaba a ser masivo, como la
práctica contemporánea del viaje de placer exige[1].
El Grand Tour pretendía ilustrar; enseñar a los futuros funcionarios del
Imperio los logros conseguidos por las grandes civilizaciones pasadas, más allá
de lo estudiado en los libros de texto. La necesidad de “estar allí”,
como dijimos antes, se volvió imperativa. Pusieron en estado de alerta sus
oídos para captar toda la información que consideraban estratégicamente vital
para alcanzar sus objetivos de dominación mundial.
Monumentos y ruinas arqueológicas; costumbres, formas de gobierno;
potencialidad económica, creencias y prácticas sociales, temperatura, presión
atmosférica, mareas, alturas, etc, fueron descriptas y catalogadas con
determinación. Nada podía —o debía— quedar al margen de la mirada ilustrada; y
así el arte, la literatura y la ciencia se cargaron de fríos datos y medidas,
evidenciando el nuevo espíritu de la época.
El género del diario de viajes se volvió muy popular; del mismo modo que
las “Geografías”, término se usó para describir la compilación de extractos
obtenidos de diferentes libros de viajes y que se convirtieron en verdaderos
éxitos editoriales, reclamando una y más reediciones debido al consumo masivo.
En Inglaterra, durante el siglo XVIII, la geografía se convirtió en la
ciencia estrella y numerosas publicaciones sobre el tema —editadas en
enciclopedias, diccionarios y guías— difundieron y perpetuaron la imagen del
mundo[2];
glorificando ciertas zonas del planeta, como Italia y Grecia, y difundiendo
estereotipos de atraso y superstición, como en el caso de España y América
Latina[3].
El libro de viaje se transformó en una herramienta de control y el
viaje, en sí mismo, transmutó en ciencia.
Había que leer el mundo con nuevas categorías de análisis; recorrer los
caminos ya andados para comprobar las verdades dichas y desechar lo falso. El
viaje fue experimentación pura y no ocio o divertimento. La aventura
fue, en su mayoría, de suceso y no de itinerario; por más que muchas
veces se dijera lo contrario con el afán de aparecer como “los primeros”
en llegar y recorrer un determinado lugar.
El impulso de catalogar el mundo, inaugurado por Carl Linneo —que
llevara a la creación de un exitoso método de clasificación de la Naturaleza
(Homo Sapiens incluido— derivó en el deseo por encontrar, fichar, recolectar y
coleccionar, con serias intenciones científicas, las especies vegetales y
animales (conocidas y desconocidas) que poblaban la Tierra. Surgió así la
figura del viajero por excelencia, el
naturalista; representante del más acabado academicismo que, contrariamente
al conquistador, pretendía ejercer
sobre el entorno estudiado una acción aséptica y neutra. Su misión consistía
sólo en observar, describir, traducir en palabras las características del
universo material que lo rodeaba. Pretendía ser imparcial, sin ser consciente
de que su mirada era parte de la voluntad occidental por retraducir y controlar
el mundo. Era inevitable, que en esa recolección, los cánones y paradigmas de
la vieja Europa se impusieran.
Junto con el naturalista se originó toda una literatura de viajes que lo
mostraba como la imagen viva del antihéroe[4], un individuo culto y pacífico que debía soportar mil y un
inconvenientes entre sociedades y parajes extraños, mientras transitaba en pos
del conocimiento. Y fue el afán de originalidad y prestigio —asociado a todo descubrimiento—
el que empujó a encontrar, en las regiones aisladas del planeta, esa especie perdida, ese espécimen extraño y
no catalogado, que le permitiera a su potencial descubridor quedar en los
anales de la Historia Natural[5].
El acto de viajar fue importante en el siglo XVIII y, quizás por
primera vez explícitamente, se alentó con ellos el ejercicio de la Razón con el
objeto de penetrar la realidad, conocerla, indagarla y, posteriormente,
modificarla científicamente. De ahí la necesidad que se tuvo de planificar todo
de antemano, de proyectar; no dejando nada —o muy poco— al azar. Era el
ciudadano de un mundo nuevo el que se ponía en movimiento; un tipo de hombre
objetivo y utilitarista que buscaba observarlo todo atentamente, ejercitando el
“arte de pensar” y tratando de desprenderse de los prejuicios que arrastraba de
su sitio de origen, claro que esto último nunca fue posible del todo; ya que,
por más que se creyeran asépticos, la mácula cultura que cargaban en sus mochilas
era imperecedera en más de un sentido. Y así, como ya hemos dicho, trasladaron
sus propias variables de análisis eurocéntricas.
De todos modos, sus informes y
libros de viajes son catálogos fríos, medidos, ausentes de frivolidades y del
placer que, en el siglo siguiente, los románticos exaltarían hasta el cenit de
la adjetivación.
Apoyados por estado ilustrados
devenidos en mecenas, los viajeros del siglo XVIII propagaron el vivo deseo de
instruirse —e instruir— con la realidad frente a sus ojos. Viajar era mejorar
lo propio a través del ejemplo ajeno; era conocer y filosofar sobre el Progreso
que ellos —“civilizados”— creían encarnar unilateralmente.
Ninguna etapa del viaje quedaba
librada a la contingencia. Todo estaba perfectamente calculado. Los ojos de la
Razón se sentían capacitados para ver, captar, anotar, seleccionar, cotejar y
rectificar una serie infinita de materiales, que iban desde inéditos
documentos, archivados en bibliotecas regionales, a diplomas, blasones,
inscripciones, medallas y monumentos, muebles, utencillos y arquitectura; sin
olvidar el relevamiento de caminos, posadas, senderos y geografía en general.
Sin las moderna filmadoras o
cámaras fotográficas, la escritura descriptiva alcanzó un nivel difícilmente
imaginable hoy día. por su sutileza y profundidad conceptual, los textos de
estos viajeros figuran entre los mejores ejemplos de su género. Y sus libros,
informes y comentarios terminaron cubriendo el mayor espectro posible de temas.
Así, junto a los viajes económicos, comisionados por los gobiernos a fin
de conocer la estructura económica y técnica de los países que recorrían,
estuvieron los viajes científicos, los naturalistas, los artísticos,
los histórico arqueológicos e, incluso, los literarios
sociológicos[6].
El objetivo último era dominar.
Domesticar al hombre, al paisaje, a la geografía, suprimiendo los rasgos
arcaicos tanto dentro como fuera de las fronteras de la Patria.
Es paradójico, pero en un mundo en
el que se tendía cada vez más a inmovilizar a la gente para controlar, el
movimiento viajero alcanzó gran predicamento, aunque más no sea en un grupo
pequeño de personas.
Pero era un traslado medido,
“manipulable”, controlado. No vemos en el ilustrado esa vocación de nómada que
sí advertimos en el romántico del siglo XIX. Para los primeros cada cosa y cada
cual tenía —o debía tener— un lugar determinado, seguro, en el universo; para
que éste sea inteligible. Nada más alejado al espíritu de aventura; de ahí que
los escenarios urbanos hayan sido los ámbitos de socialización y búsqueda de
conocimiento más destacados del siglo XVIII.
EL VIAJERO DEL
ROMANTICISMO.
EL SIGLO XIX Y LA
EXPERIENCIA SENSIBLE DEL VIAJE
“Viajar
conservando siempre una visión
rigurosa y a la vez exaltada del mundo”.
Alexander von
Humboldt (1769-1859).
Con la emergencia del viajero romántico, entre fines del siglo XVIII y
primeras décadas del siglo XIX, el sentido que tenían los viajes cambió. La
representación de la realidad dio un viraje y las experiencias utilitaristas
del racionalismo dieciochesco fueron reemplazadas por otras orientadas hacia un
discurso que exaltó la sensibilidad, alejándose del cientificismo y rescatando
un lenguaje más estético y espiritual.
En un principio, las concepciones
iluministas y románticas (divergentes en aspectos básicos) convivieron sin
excluirse, coincidiendo en numerosos relatos de viajes, especialmente
británicos, que Adolfo Prieto desgranó en un excelente y ya clásico trabajo[7]. En él se desmenuza el
modo en que se fue fortaleciendo la aspiración por un tratamiento más literario
y sensible del relato de viaje, en la primera parte del siglo XIX. A lo largo
de los catorce textos que analiza —editados entre 1820 y 1850— Prieto nos
muestra, a través de la estructura literaria de esos escritos, cómo la razón y
el sentimiento compartieron el mismo espacio literario, denotando las
influencias que distintos viajeros se dieron mutuamente, en especial la del
gran Alexander von Humboldt, explorador y científico alemán que supo imprimir
con enorme éxito una mirada estética al discurso racionalista.
Desde entonces, los viajeros
empezaron a denunciar una revolucionaria concepción de la naturaleza, en la que
los sentimientos y la imaginación ganarían más y más espacio, estetizando el
mundo físico con un manto de poesía y moralidad. Fue así que el sentido
primigenio del Gran Tour mutó, imponiéndose nuevas estructuras metodológicas,
con gran éxito en las décadas subsiguientes a 1820.
Ya no era en pos del conocimiento
por lo que se viajaba. Ya no sólo se buscaba instruir intelectualmente a los
futuros funcionarios y empresarios de los imperios. Con el romanticismo se
impuso una nueva forma de pararse ante el mundo; un nuevo modo de contarlo. Y
así, lo estrictamente literario, la sentimentalidad y efusión subjetiva frente
al arrebato esteticista, desplazó las equilibradas y medidas descripciones del
siglo XVIII, dando paso a la exaltación del imaginario.
Demás está decir que esta nueva
mirada imperial, sensiblera, no desechó las viejas justificaciones
eurocéntricas. Lo que cambió fue, solamente, el modo que se hicieron;
satisfaciendo los renovados deseos y gustos de una audiencia metropolitana,
cada vez más inclinada a la expansión territorial y cultural, pero vestida
ahora por la búsqueda interior y lo sublime.
Agentes comerciales, espías,
diplomáticos o meros viajeros guiados por la curiosidad, recorrieron el planeta
reorganizando sus materiales y discursos literarios. Al principio ofrecieron
una visión no demasiado estética de los sitios que recorrían. El oro, la plata,
el comercio y la política (temas destacados en los textos clasicistas del siglo
XVIII) fueron perdiendo gradualmente el rigor académico de la ilustración y su
utilitarismo, dejando entrever una atmósfera mas “deliciosa y placentera” en la
que el “Homo Viator” empezaba a reconocerse como una parte ,más de la unicidad
de la naturaleza.
La mentalidad práctica —de minero o
comerciante mercachifle— se fue debilitando y ganó espacio el poeta
interior, turbado por las fuerzas del mar, la montaña o el desierto.
El viajero del romanticismo, cuya
veta hasta entonces ocupaba un lugar secundario, copó la escena junto con sus
muchísimas estampas literarias y pictóricas; implantando en el imaginario los
estereotipos que, aún hoy, siguen alimentando al turismo contemporáneo. Porque
lo cierto es que:
“El romanticismo,
más que un modelo práctico o una revolución literaria, es un concepto de la
vida y de los hombres que muchos sostienen no está adscrito a un determinado
momento del siglo XIX, que es cuando triunfó literaria y estéticamente, sino un
patrimonio privado de todos los que valoran, en su esencia íntima, en su
subjetivismo trascendente, el mundo idealizado y soñador del espíritu, ante la
mujer y el amor, ante la misma historia”.[8]
Nuevos Ojos. Nuevos relatos. Una remozada forma de ver y sentir. El
mundo se abría a experiencias que iban mucho más allá de lo intelectual. La
imaginación y los sentidos destronaron a la Razón bajo una ola de
críticas. Se desecharon las normas, las líneas duras, y las fuerzas del sueño,
la pasión y la locura despejaron las miradas a todo aquello que el viajero
ilustrado había menospreciado. Frente a la todopoderosa Naturaleza, el
viajero del romanticismo, entabló un nexo basado en la contemplación mágica de
la realidad y rescató temas como la soledad, el exilio, incluso la muerte
trágica.
Tal si fuera una “Maestra de
Vida”, la Naturaleza fue indagada con el propósito de conseguir, a
través de ella, el conocimiento más profundo de uno mismo; y así, el legado de
J.J. Rousseau no tardó en materializarse, concibiéndosela humanizada, viva,
casi con conciencia propia; capaz, bajo su influjo, de regresar al hombre a un
estado salvaje primordial, naturalizándolo; volviéndolo parte de ella. De
dominada, pasó a ser dominadora; quitándose el yugo racional que la sometía
desde el siglo XVIII; volviéndose imprevisible, peligrosa, generadora de
riesgos y aventuras. Aspectos éstos muy apreciados por el hombre/viajero
romántico.
De esta forma, el viaje se
transformó en un camino iniciático, introspectivo; en una experiencia personal,
íntima, que los viajeros de entonces buscaron alcanzar en los lugares
apartados, en el silencio del paisaje y en la soledad, propicia siempre para la
lectura, la meditación y la melancolía. De ahí que los escenarios preferidos
del romanticismo hayan sido los bosques y selvas neblinosas, lo acantilados y
mares tormentosos, los cerros imponentes y la noche. El lenguaje, recatadamente
académico de la Ilustración, pasó a ser colorido, enfático, expresivo, con un
exceso verbal propicio a la fantasía, las maravillas y el misterio.
El viajero romántico llegó incluso
a inventar sus propios ambientes y el viaje en sí mismo se convirtió en una
sucesión de aventuras en las que la muerte alcanzaba una gloria remozada,
nueva, que rehuía de las agonías sedentarias y las camas en los hospitales. El
nomadismo fue exaltado y a la inseguridad de los caminos se sumaron figuras que
llegaron a ser clásicas, como los bandoleros y los bandidos, las murallas de
las ciudades y los escenarios medievales. El interés por lo oriental, en
especial por lo árabe —rescatando creencias moras, leyendas y rumores— generó
una añoranza por el pasado; admirando lo marginal, la rebeldía y lo no visto
por la ilustración.
Como escribía Stendhal:
“No pretendo decir lo que las cosas son; cuento la sensación que me
han producido”.
Así, pues, el viajero del siglo XIX
reinventó los lugares. Los construyó a partir de sus sensaciones, de su
lenguaje pasional y la admiración por lo que observaba. Narrador
hiper-estético, influenciado por la
aventura, magnificó las cosas proyectando su “yo” al exterior; identificándose
emotivamente con el entorno, sin interés por las descripciones científicas.
La observación pasó a ser un fin en
sí mismo, buscándose el éxtasis de lo sublime, poetizando el mundo; siempre
conciente de las limitaciones de la palabra a la hora de explicar.
Literatura y ciencia se mezclaron.
La emoción y la razón quedaron imbricadas y de esa extraña mezcla nació la
necesidad de encontrar las raíces de la nacionalidad —de lo propio— en
personajes que, como el gaucho, el indio, el bandolero, son más producto de una
construcción literaria que de una realidad a la que se puede tener contacto
directo[9]
El placer de viajar transformó al
viaje en enamoramiento; y la modalidad ilustrada de obtener información útil
chocó con una mentalidad no utilitarista que rescató otros móviles a la hora de
emprender el viaje: la nostalgia por la trashumancia, la evasión, la libertad y
el retorno a lo natural.
Detrás de estas motivaciones se
manifestaba, explícitamente, una crítica a la vida industrializada de entonces
y al desencanto de vivir en ciudades que se hacían cada vez más grandes,
populosas y anónimas.
En definitiva, el viajero de la era
romántica salió en busca de sus propias fantasías. Persiguió mundos
inexistentes desde hacia siglos; y en ellos pretendió escapar de la rutina
urbana. Inventaron nuevos tópicos e incorporaron en sus relatos mitos, leyendas y estereotipos que aún
sobreviven. Describieron con arte y maestría, e hicieron que Europa dirigiera
sus ojos a países que antes había desatendido; revalorizando regiones como
España o el cercano oriente; describiendo sus tradiciones; dotando de identidad
y prestigio las costumbres locales que, a la postre, reforzarían las identidades
nacionales nacientes (que no eran, también ellas, más que el resultado de una
construcción subjetiva).
VIAJEROS Y PAISAJES
Como
hemos dejado aclarado antes, entre mediados del siglo XVIII y el año 1830 se
fue operando lentamente una ruptura entre las concepciones que existían de la
naturaleza y la aparición de una visión nueva, moderna, del paisaje. Se impuso
así un flamante modo de abordarlo, una forma renovada y más familiar de
pararnos ante el cosmos.
Con los últimos decenios del Siglo de las Luces se advierte que la
actitud indagatoria, racional, crítica y medida de la realidad, empieza a
mutar. El paisaje, antes desatendido por el sentimiento y aprehendido
únicamente por una preocupación meramente informativa, que buscaba en la
descripción la fidelidad y el ser objetivo, cambia. El viajero del siglo
XIX, el romántico, dará importancia a la impresión global, a la sensación, al
sentimentalismo; recreando un mundo —un paisaje— ideal, fantástico, en el que
poco importaba acercarse a la realidad objetiva.
Es ahí cuando el paisaje alcanza la forma que aún hoy reconocemos,
es decir, el paisaje como una construcción estético filosófica del
territorio[10] que
apunta a expresar nuevos problemas y valores sociales que, a nuestro modesto
entender, se vuelven evidentes con el movimiento romántico y sus
artistas-viajeros. Con éstos el paisaje pasó a expresar la típica oposición
entre tecnología y naturaleza; entre ciencia y vida; entre el campo y la
ciudad.
En un mundo que se industrializaba rápidamente y en que lo urbano, como
una mancha de aceite copaba espacios tradicionalmente verdes, las ideas de
“naturaleza” y “paisaje” se entrecruzaron hasta formar un bloque indiferenciado
en el que lo natural —lo salvaje— quedaba impregnado de valores liberales,
típicos de la burguesía triunfante.
Naturaleza, paisaje, apertura y libertad. Ése era el escenario perfecto
para el viajero del siglo XIX, portador ya no sólo de un afán de dominio
—típico en los más conservadores—, sino de una reacción nostálgica por el “Paraíso
pre-industrial Perdido”. En síntesis, surgía una nueva sensibilidad en la
que la naturaleza, hasta entonces concebida como una máquina armónica y
racional, se convertía en un océano de inquietudes e incomprensión. Los
pre-románticos de fines del siglo XVIII empezaban a dudar de los esquemas
claros, perfectos, predecibles; y es probable que el terremoto que destruyó la
ciudad de Lisboa en 1755 haya contribuido a debilitar ciertas certezas.
El universo, reglado por el neoclasicismo (expresión artística del siglo
XVIII), se abría a sensaciones nuevas y
empezó a ser pensado de manera diferente. Lo estético, impregnado ahora con una
filosofía menos segura de sí misma, se orientaba hacia el misterio y el
esoterismo. El paisaje dejó de mostrar leyes universales y pasó a expresar
sentimientos movilizadores. El hombre se sintió pequeño, indefenso, y al mismo
tiempo asombrado ante la magnitud del cosmos y sus enigmas. El “paisaje real”
—concebido como algo medido, controlado, racionalizado, humanizado— es
reemplazado por el “paisaje sublime”, que sacude y produce sorpresa,
estupor, en el alma de los nuevos viajeros decimonónicos.
En sus relatos de viajes se pasa de las descripciones genéricas y citas
de “autoridades” —referenciadas en testimonios antiguos— a la percepción de
lugares específicos que no tienen ya la serenidad ni el equilibrio que creían
tener los viajeros de la Ilustración.
El paisaje romántico refleja el espíritu atormentado de sus nuevos
observadores. El viajero de entonces empieza a buscar una comunión más original,
más pura con la naturaleza. Por eso, en él
no cabe ya la idea iluminista —racional— del jardín. Ese espacio
domesticado, alejado de todo riesgo y símbolo de la serenidad y equilibrio, le
resulta extraño, artificial, vacío.
El viajero del romanticismo se aleja de esos laboratorios de
experimentación que fueron los grandes jardines del XVIII; y si en ocasiones se
detiene frente a ellos, lo hará para proyectarles una moral no humana, en la
que la naturaleza se impone adquiriendo preeminencia sobre la obra del hombre,
sometiéndolo, dominándolo. No hay mejor imagen al respecto que un típico jardín
romántico en ruinas, con enredaderas salidas de su cauce devorando el orden
artificial que lo humano intentara imponerle. Los jardines de la razón son devorados
por la fuerza telúrica de la naturaleza desatada.
Este nuevo saber romántico, llevado por los viajeros del XIX a un lado y
otro del planeta, difundía una apreciación más integrada del mundo, más
panteísta y holística; en la que no se reconocían divisiones tajantes entre el
observador y el paisaje. Se sentían emparentados, unidos. Materia y espíritu,
cuerpo y alma, no reclamaban separación ni diferencias.
Como puede notarse, esto estaba en clara oposición a la visión
mecanicista de la Ilustración y alimentaba una relación casi religiosa —religada—,
en la que el hombre se sentía integrado y no aislado de lo natural.
Así pues, el viajero romántico se hunde, se funde, en el medio
vital que recorre. De ahí la importancia que se le da no sólo a la percepción visual,
sino a la percepción interior, considerada como la victoria de la
expresión y el sentimiento sobre las normas y las leyes.
Es, sin dudas, el viajero del romanticismo el que más se acerca al
turista contemporáneo.
Pero
antes de pasar a otros aspectos del ensayo, quisiéramos detenernos en el
análisis y comentario de dos temas que nos permitirán reconocer mejor los
cambios y contrastes que dejamos ver en las líneas anteriores.
En primer lugar, la notable relación que ilustrados y románticos
establecieron con las ruinas de civilizaciones pasadas; y en segundo término,
el descubrimiento e invención de la montaña por el europeo moderno[11].
RUINAS
“La vista de las ruinas dio vueltas a la
corriente de mis pensamientos. El lugar,
grandemente favorecido por la naturaleza,
fue en un tiempo orgullo del arte, pero ahora
se había convertido en un monumento de la
decadencia. Ante mí había muchos edificios
arruinados, acueductos mohosos, campos llenos
de flores salvajes y malas hierbas, que
presentaban
un cuadro melancólico [...]”.
Joseph
Andrews (1827)
“A la mañana siguiente, muy temprano di un
paseo
por las ruinas del viejo castillo moro,
construido sobre
los restos de una fortaleza romana. Allí,
sentado junto a
una desmoronada torre, gocé de un amplio y
variado paisaje,
que, además de bello, estaba cargado de
recuerdos históricos.
Me hallaba en el verdadero corazón de la
comarca, famoso por
las caballerescas contiendas entre moros y
cristianos”.
Washington Irving
“Cuentos de la Alambra” (1832)
Para los juiciosos viajeros ilustrados, las ruinas y
restos arqueológicos de culturas desaparecidas, se presentaron como una
afirmación de la ciudad —la Razón— sobre la naturaleza; ya que lo urbano fue considerado, desde los tiempos clásicos,
foco de civilización, humanidad e ímpetu antropocéntrico;
núcleo de elevación intelectual y moral[12].
En las ruinas, los viajeros
del siglo XVIII pretendían encontrar saber, conocimiento y una prueba indeleble
de la fuerza de voluntad que expresaba la supremacía de lo humano sobre la
naturaleza salvaje, ahora domesticada. Por ese motivo, los hijos de familias
adineradas que viajaban por Europa en verdaderos “tours pedagógicos
culturales”, orientaban sus intereses hacia países como Italia y Grecia,
cunas de la cultura occidental y proveedoras de testimonios artísticos y
arqueológicos que los conectaban con esos ideales racionalistas que tanto
buscaban[13].
Las descripciones,
mediciones y asépticas “miradas de arqueólogos” de aquellos iluministas
nada tienen que ver con el aporte que hicieron los viajeros románticos, más
inclinados a ver en las ruinas la nostalgia de un pasado irremediablemente
perdido y el inevitable paso del tiempo.
La mirada romántica se
centró en la naturaleza, que siempre terminaba, en definitiva, por vencer a la
obra humana. La vida no era otra cosa que un largo camino hacia el olvido y los
restos de la antigüedad o de la edad media, fueron leídos como signos del
fatalismo por venir. Con los viajeros románticos, y su gusto por la muerte, las
ruinas adquirieron un carácter fúnebre; clara muestra de la impermanencia de todas
las cosas y ejemplo evidente de la pérdida y lo desconocido. Las ruinas
escondían más de lo que revelaban y personificaron así el misterio. Se cargaron
de poesía y reflexión, gracias a la imaginación que se les supo imprimir en
textos y dibujos.
En sus viajes, el romántico
no sólo observa; también cavila sobre su propia finitud cuando se detiene ante
los restos de lo antiguo. Por eso no fue casual que escenarios como la noche,
los paisajes lunares, los sepulcros y los cementerios, hayan sido parte de sus
recorridos y espacios predilectos para intentar una aproximación a los tiempos
pasados.
Por otra parte, el aumento
del interés por las costumbres, hábitos y situación política general,
enmarcados en un proyecto intelectual por rescatar la “identidad nacional”,
hizo que se buscara en los restos arquitectónicos de épocas pretéritas “la
esencia originaria” del orgullo nacionalista, o la justificación que
orientara la colonización de tierras consideradas atrasadas, incultas o
bárbaras. Así pues, desde las primeras décadas del siglo XIX, nuevos temas se
impusieron tanto en los escritores como entre los pintores. Castillos, templos,
ciudades perdidas o exóticas esculturas rescatadas de la oscuridad de las
selvas tropicales, empezaron a ilustrar decenas de libros de viajes, dando el
puntapié inicial a los primeros estudios etnológicos y antropológicos. África,
Asia y América hallaron en las ruinas testimonios de sus pasados
ancestrales, pasando a ser elementos indispensables del paisajismo romántico.
MONTAÑAS
No hubo sociedad en el mundo antiguo que no adorara, de un modo u otro,
a las montañas. El culto a las alturas, debidamente comprobado en el Viejo y en
el Nuevo Mundo, es una constante que se repite cada vez que nos interesamos por
las creencias y cosmovisiones del pasado.
Desde el monte Olimpo,
residencia de los dioses de la Grecia Clásica, hasta los cerros divinizados de
las culturas andinas, conocidos con el nombre genérico de “Apus”
(Señores), sin olvidar el monte Merú de los hindúes; el Haraberazaiti
de los iranios; el Tabor de los israelitas o el Himingborj de los
germanos —sólo por nombrar unos pocos—, la montaña ejerció en el ser humano una
fascinación reverencial que, seguramente, deriva del valor que las sociedades
teocéntricas le atribuían a sus componentes principales: altura, verticalidad,
masa y forma[14].
En general la montaña, la
colina, el cerro, están relacionados simbólicamente con la “elevación
interna y espiritual”, “la meditación”, “la comunión con los
santos y los dioses”. Caminar hacia la cumbre implica un rito de iniciación
en el que lo meramente humano se contagia de sacralidad a medida que se
asciende. Arriba, en la cima, la comunicación con los dioses era factible y,
seguramente, ese fue el motivo por el que Moisés gastó sus sandalias para
recibir las Tablas de la Ley.
Del mismo modo, la
verticalidad estaba identificada con el “eje del mundo” (Axis Mundis),
convirtiendo a la montaña—tal como lo explicara Mircea Eliade[15]— en el punto más alto de
la Tierra y ombligo del planeta; lugar en el que —según centenares de mitos—
dio comienzo la Creación[16].
Por otro lado, su tamaño y
grandiosidad quedó asociado a lo perenne, a lo que no cambia, a lo que siempre
“es”; sueño de eternidad y trascendencia que muchas sociedades
intentaron reeditar al construir sus propias montañas-artificiales;
tales como los zigurats mesopotámicos, las pirámides egipcias, los teocalis de
México o las construcciones piramidales de los mayas.
La montaña siguió inspirando
respeto sagrado a lo largo de miles de años, pero en algún momento posterior a
la declinación del imperio romano —muy especialmente durante la edad media—
Occidente olvidó los cerros, haciéndolos a un lado en sus creencias y
desatendiendo la curiosidad que éstos podían despertar.
Recién a partir de mediados del
siglo XVIII ese desinterés desapareció y fue el movimiento ilustrado el
encargado de volver a convertir la montaña en objeto de estudio, y no de
adoración. Las riquezas minerales y forestales, el interés por medir la humedad
atmosférica, el deseo de conocer certificadamente la altitud y la búsqueda de
respuestas al enigma de la formación de la Tierra, hicieron que las altas
cumbres fueran exorcizadas por los científicos; y pasaran a ser un capítulo más
de la Historia Natural, tan en boga entonces[17].
Es notable observar cómo,
antes del siglo XVIII, sólo en contadísimas ocasiones los estudiosos se
dirigieron a la montaña. No había interés por ellas, pero, a poco de
redescubrirse su potencial teórico-iluminista, ese interés empezó a mutar
buscando no sólo la desencantada mirada del científico, sino la emoción, el
sobresalto y el sentimentalismo. Ese fue el aporte que hicieron los
romanticismos.
Johann Wolgang Goethe
(1749-1832), Horace Bénedict de Saussure (1740-1799) y Alexander von Humboldt
(1769-1859) fueron los precursores de esa nueva forma de observar la montaña;
rescatando en ella el “alma” perdida de la naturaleza y renovando el interés
por las alturas, ahora asociadas a la idea de libertad y evasión. Cada uno de
estos autores combinó en sus escritos ciencia y emoción, exactitud y arrebato,
ante una montaña que empezó a ser adjetivada como “sublime”.
En carta a Goethe, Humboldt
le escribió el 3 de enero de 1810:
“A
la naturaleza hay que sentirla; quien sólo ve y abstrae puede pasar una vida
analizando plantas y animales, creyendo describir una naturaleza que, sin
embargo, le será eternamente ajena”.
La influencia del insigne
naturalista y viajero alemán fue enorme, tanto en América como en Europa. Su
deseo por reproducir en pinturas la intensidad de las experiencias vividas,
elevaron el sentimiento al mismo sitial en el que estaba el conocimiento. La “cientificación
del arte”, cuyo objetivo sería instruir y estimular, empezó un largo
recorrido que terminó en la estilización y la “geografía estética”. Al
respecto, el botánico Paul Gübfeldt, aludiendo a la necesaria fuerza expresiva
que debían tener los pintores, escribió en 1888:
“El
paisaje hecho por un artista puede ser más informativo y útil que una
fotografía, dado que la cámara lo muestra todo, mientras que el artista con
experiencia científica está en condiciones de dejar de lado lo irrelevante y
subrayar lo realmente importante”.
Así pues, viajeros y
pintores inventaron el sentimiento de naturaleza, trasladándole valores propios
de la época. Siguiendo el legado de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) —para
quien el papel pedagógico y formativo de la naturaleza era vital en la
construcción de un nuevo hombre, más bueno y ligado a lo natural—, los
pre-románticos de fines del siglo XVIII y los románticos del siglo XIX hicieron
del lema, “Sentir para Conocer”, su principal estandarte
identificatorio.
Arte y ciencia se daban la
mano y, en ese encuentro, el ángulo epistemológico de Occidente ante la montaña
cambió. La unión mística con el paisaje conllevó una nueva relación del hombre
con el entorno. La fuerza de los elementos, la imponente masa terrestre y su
grandilocuencia frente al ser humano, llevó a que no sólo se las midiera, sino
se las admirara con nuevos ojos; quedando el hombre sometido a sus misterios y
prohibida accesibilidad. La montaña, después de siglos, volvió a tener un
carácter cuasi-sagrado. Y los viajeros románticos se encargaron por difundirlo
a través de libros de viajes, pinturas y poemas.
[1] Véase: Garay Tamajón, Luis
A., El Gran Tour y los viajeros Ilustrados en Europa, Internet.
[2] Véase: Trifilo, Samuel, La
Argentina Vista por Viajeros ingleses: 1810-1860, Ediciones Gure SRL,
Buenos Aires, 1959.
[3] Véase: Freixa, Consol,
España en las “Geografías” Británicas del siglo XVIII, editado por
Internet.
[4] Véase: Pratt, Mary .L., Ojos
Imperiales, Editorial Universidad de Quilmes, Argentina, 1992.
[5] Véase: Soto Roland,
Fernando Jorge, op.cit.
[6] Véase: Gómez de la Serna;
Gaspar, Los Viajeros de la Ilustración, Editorial Alianza,
Madrid, 1974.
[7] Prieto, Adolfo, Los
Viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, Fondo
deCultura Económica, Buenos Aires, edición 2003 (primera edición 1996).
[8] Irving, Washington, “Prólogo”,
en Cuentos de la Alambra, Miguel Sánchez Editor, Granada, 1976,
pág. 8.
[9] Véase: Tuninetti, Ángel, Nuevas
Tierras con Viejos Ojos, Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2001.
[10] Véase: Aliata, F. Y
Silvestri, G., El Paisaje en el Arte y en las Ciencias, CEAL, Bs
As, 1994.
[11] Véase: Sunyer Martin,
Pere, Humboldt en los Andes de Ecuador. Ciencia y Romanticismo en el
descubrimiento científico de la montaña, Scripta Nova Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Nª 58,
15 de febrero de 2000.
[12] Romero, José Luis, Estudio de la mentalidad Burguesa, Ed. Alianza..
[13] Véase: Freixa, Consol,Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado, Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Nª42, 15 de junio de 1999.
[14] Véase: Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de Símbolos, Ed. Labor, Barcelona, 1981.
[15] Véase: Eliade, Mircea, Lo Sagrado y lo Profano, Ed. Guadarrama, edición 1981.
[16] Véase: Eliade, Mircea, El Mito del Eterno Retorno, Alianza, Madrid, 1951.
[17] Véase: Sonnier, George, La Montaña y el Hombre, Editorial R.M., Barcelona, 1977, pág. 262.







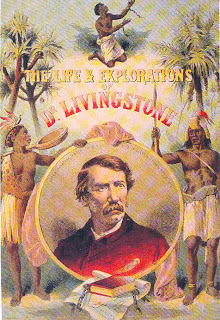







No hay comentarios.:
Publicar un comentario