|
Los fantasmas del Gran
Hotel Viena
por Fernando Jorge Soto Roland
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Lúgubre.
Así
se ve el Gran Hotel Viena por la
noche.
Mete
miedo.
La
imaginación se dispara. Y como si fuera un portal a otra dimensión, el viejo y
derruido edificio desata los temores más primitivos e
irracionales.
Majestuoso.
Decadente.
 El Gran
Viena no admite que se lo ignore. Su mole gris, acariciada por las
salinas aguas del Mar de Ansenuza, resiste cualquier desafío y llama la
atención. El Gran
Viena no admite que se lo ignore. Su mole gris, acariciada por las
salinas aguas del Mar de Ansenuza, resiste cualquier desafío y llama la
atención.
Varado como un enorme barco de cemento en una península no deseada,
producto de las inundaciones destructivas de principios de los ’80 del siglo
pasado, el Gran Hotel impone su
perfil en el cielo nocturno, recortándose como un presidio gigantesco y
tenebroso.
Su
torre, algo inclinada hacia un costado para resistir el peso de una escalera
exterior fuera de toda proporción, semeja un periscopio. Vigilante, panóptica,
intacta, es el mangrullo racionalista de un hotel asociado con los nazis. Un
mirador, más propio de un campo de concentración que de un complejo hotelero de
lujo de los años ’40.
Allí
está.
Enhiesto. Aparentemente sin vida. Ya nadie lo habita, ni lo
habitará. Es una ruina que lucha contra el tiempo, sabiéndose que es partícipe
de una pelea perdida desde el comienzo. La sal, la humedad, el sol, el calor y
el frió, son sus torturadores. Sus inquisidores fútiles que, por más que
intenten rasgarlo, partirlo, demolerlo de a poco, no pueden arrancarle sus
misterios.
El
hotel es un secreto. Un enorme enigma que sacude al visitante. Su solo perfil,
visto desde el centro del pueblo de Miramar, es intimidante. Señorea la comarca.
Se burla de todas las preguntas sin respuestas que propios y ajenos se hacen
cuando lo observan o visitan solo por unos pocos minutos.
Dicen que está embrujado.
Que los espectros de sus antiguos vigilantes
siguen custodiando los helados pasillos que lo recorren de punta a punta.
Cuentan que han sido vistos. Incluso filmados.
Pero
yo no creo en fantasmas.
Por
eso entré en el Gran Hotel Viena una noche a
transitar la muda historia que se adosa a sus paredes.

Eran
las 00:02 horas del 7 de julio de 2009 cuando el candado, que cerraba el
remodelado sector de la «administración», giró y se
abrió.
Patricia, miembro destacado de la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel
Viena, empujó la puerta y entré con ella a un hall muy amplio y ancho,
que antaño fuera el comedor del «sector
clase media» del viejo hotel.
 Un cortinado de
color violeta tapaba el ventanal que daba al patio interior y una puerta, a un
costado, exhibía una gruesa vara de hierro para impedir el ingreso de extraños a
una sección considerada privada y excluyente. Un cortinado de
color violeta tapaba el ventanal que daba al patio interior y una puerta, a un
costado, exhibía una gruesa vara de hierro para impedir el ingreso de extraños a
una sección considerada privada y excluyente.
Manchas de humedad decoraban las paredes. Un mostrador de madera,
de puntas redondeadas, se tambaleaba sostenido por el ladrillo que ocupaba el
lugar de una pata de madera ya desaparecida.
A la
izquierda, un portón de doble hoja, con dosel de tela también violeta, nos abrió
el paso a una habitación más fría y oscura. Desde ahí se podía observar —más
allá de la hilera de sillas de plástico en la que se sentaban los turistas
durante las horas del día— un pasillo con el piso combado hacia abajo, de
mosaicos grandes y grises, que se extendía hasta ser devorado por las mas
oscuras sombras
La
humedad parecía comerse los cimientos.
Avanzamos unos pasos en plena oscuridad. Patricia entró en una
pieza. Cinco segundos después apareció con cuatro linternas muy pequeñas. Una
para cada explorador nocturno: ella, su hermana, mi mujer y
yo.
 Sorpresivamente,
la guía nos invitó a volver a salir a la calle. Recorrimos la desértica media
cuadra que nos separaba del borde mismo de la laguna y encaramos la primera fase
de la exploración, entrando por el frente más destruido del
gigante. Sorpresivamente,
la guía nos invitó a volver a salir a la calle. Recorrimos la desértica media
cuadra que nos separaba del borde mismo de la laguna y encaramos la primera fase
de la exploración, entrando por el frente más destruido del
gigante.
Sus
columnas, carcomidas por la salitre y el ir y venir de las olas, parecían las
artiquitas piernas de un prisionero de un campo de
concentración.
Pasamos por debajo de ellas.
La
antigua recepción del Gran Viena, hoy abierta a la
intemperie, se ve descascara y en ruinas. El piso se ha levantado y es más que
informes escombros. Los techos, llenos de agujeros, dan reparo a decenas de
palomas, que de noche, y con su ulular cansino, producían una extraña sensación
de irrealidad.
A mi
derecha, tirada entre las rocas, una caja de seguridad, roja de óxido y con su
portezuela abierta, encarnaba una mueca burlona que desoía cualquier discurso
sobre la privacidad y la posibilidad de conservar a resguardo dinero, joyas o
documentos comprometedores.
¡Vaya a saber quien atesoró cosas en esos
restos de hierro retorcido!
Hacía
frío. El viento de la descomunal laguna se filtraba por entre las ruinas y
éstas, como si fueran una traductora, convertía la brisa en sonidos suaves y
tétricos, que nos helaron en un primer instante la sangre.
 Cruzamos por el
marco de una puerta. Sus bordes tenían restos de mármol de Carrara. Estaba
amarillento por la falta de mantenimiento y roto en muchas
partes. Cruzamos por el
marco de una puerta. Sus bordes tenían restos de mármol de Carrara. Estaba
amarillento por la falta de mantenimiento y roto en muchas
partes.
Dos
pasos después, la puerta de un ascensor, reticular, de hierro, descansaba tirada
en el piso, partida en secciones, oxidada e inútil. Sólo un poquito más
adelante, la escalera de granito nos invitó a subir a la primera
planta.
Un
tronco y lo que parecía ser los alambres de un viejo colchón, intentaron
frenarnos el paso.
Fue
inútil.
Lo
vadeamos sin problema y subimos.
Arriba, en el primer piso, un largo y tenebroso corredor, semejante
a la garganta de un dragón dormido, se abrió ante nosotros.
Fue
la primera vez que sentí un poco de temor.
¿A qué?
¿A quién?
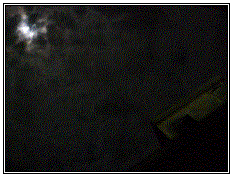 Era muy poco
probable que alguien durmiera en ese lugar abandonado. Era muy poco
probable que alguien durmiera en ese lugar abandonado.
Según
decían los vecinos, los ladrones entraban de día. Le temían al hotel en sombras.
Siempre le habían temido, desde hacía décadas. Patricia me contaba que de niña
nadie se acercaba a las inmediaciones del Gran
Viena.
Era
zona prohibida.
Zona
tabú.
Un
lugar que había que evitar.
Aun
lado y otro de ese pasillo sucio y húmedo, se abrían las
habitaciones.
Asomarse a ellas era todo un desafío.
¿Qué extraña presencia de ultratumba
podía aparecer súbitamente? ¿Qué inescrutable sombra se movería bajo el haz de
luz de la linterna?
Pero
no vimos fantasmas.
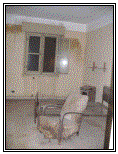 Sólo camas
podridas, destrozadas, arrinconadas contra las paredes o acumulando los restos
de colchones aún más corrompidos, fermentados por gusanos y bacterias, insectos
y humedad ambiente. Sólo camas
podridas, destrozadas, arrinconadas contra las paredes o acumulando los restos
de colchones aún más corrompidos, fermentados por gusanos y bacterias, insectos
y humedad ambiente.
Las
persianas se movían al son del viento que venía del mar y, de tanto en tanto,
desde algún recóndito recoveco del hotel, se podía oír una puerta o ventana que
se cerraba y se abría bruscamente.
Es el viento.
Es sólo el viento que las mueve.
Eso
creímos. Eso es lo que aún creo.
A
medida que caminábamos por ese pasillo, la brisa externa se hizo más fuerte.
Finalmente, llegamos a un balcón y nos asomamos por él.
 La zona aledaña
al Viena está prácticamente
deshabitada. No había nadie afuera. Ni siquiera pescadores, que son los que por
las noches buscan capturar pejerreyes grandes y terminan apresando historias
sobrenaturales, sobre luces extrañas que merodean en el interior de ese hotel
que casi les hace de muelle. La zona aledaña
al Viena está prácticamente
deshabitada. No había nadie afuera. Ni siquiera pescadores, que son los que por
las noches buscan capturar pejerreyes grandes y terminan apresando historias
sobrenaturales, sobre luces extrañas que merodean en el interior de ese hotel
que casi les hace de muelle.
Volvimos al pasillo en dirección al segundo piso.
Y
allí estaban los baños.
Creo
que pocas cosas producen un impacto tan profundo como un baño abandonado, con
sus bañeras llenas de tierra y sus azulejos desprendiéndose de las paredes. Sólo
imaginar que en ese lugar alguien, alguna vez, disfrutó del relajante efecto del
agua caliente sobre su cuerpo, es surrealista.
Inodoros y bidet fuera de lugar, arrancados por manos anónimas y
dañinas. Canillas sin sus grifos. Pisos pelados. Techos venidos
abajo.
Todo
es devastación y olvido.
 La segunda
planta, idéntica a la anterior, volvió a repetirnos la sensación de estar
asomándonos a un mundo espectral lleno de posibilidades macabras. Pero tampoco
vimos nada extraño. La segunda
planta, idéntica a la anterior, volvió a repetirnos la sensación de estar
asomándonos a un mundo espectral lleno de posibilidades macabras. Pero tampoco
vimos nada extraño.
Lo
sobrenatural pujaba por salir de adentro nuestro, pero la realidad era más
fuerte y lo diluida como una gota de vino se diluye en un vaso de
agua.
No
había fantasmas. No había espectros ni almas en pena.
 Las historias
que habíamos oído en la cena, antes de partir hacia el hotel, nos contaban del
vagabundear de Martin Kruegger, un alemán que hiciera de jefe de seguridad del
Gran Viena durante sus años dorados.
Según decían, su sombra era vista en más de una ventana y no habían faltado
inocentes e ignorantes turistas que, al fotografiar al hotel, habían capturado
la silueta errabunda del espectral personaje. Las historias
que habíamos oído en la cena, antes de partir hacia el hotel, nos contaban del
vagabundear de Martin Kruegger, un alemán que hiciera de jefe de seguridad del
Gran Viena durante sus años dorados.
Según decían, su sombra era vista en más de una ventana y no habían faltado
inocentes e ignorantes turistas que, al fotografiar al hotel, habían capturado
la silueta errabunda del espectral personaje.
Pero
Kruegger no apareció esa noche de julio. Tampoco se nos presentó la dama de
blanco que apuntan otros rumores o el evanescente niño que llora por los
corredores durante las horas sin sol.
Al
llegar a la terraza, el aire «marino» nos despeinó.
A lo
lejos, a más de veinte cuadras, las luces del pueblo de Miramar semejaban una
serpiente resplandeciente, recostada contra el horizonte.
Yuyos
bien crecidos se abrían paso por entre las grietas del piso y los cuartos de
máquinas de los dos únicos ascensores del hotel, acumulaban óxido y corrosión.
Ya no funcionaban. Hacía años que habían dejado de andar.
Descansamos un poco.
 Disfrutamos de
la visión que nos brindaba el Mar de Ansenuza y regresamos sobre nuestros pasos
hasta la planta baja, a la zona de escombros del exterior y al hall de
administración, al otro lado de la esquina. Disfrutamos de
la visión que nos brindaba el Mar de Ansenuza y regresamos sobre nuestros pasos
hasta la planta baja, a la zona de escombros del exterior y al hall de
administración, al otro lado de la esquina.
Retomamos por el primer pasillo que habíamos visto al entrar, del
que Patricia había sacado las linternas, y subimos al primer piso del hoy
llamado «sector de clase
media».
Allí
se encuentra una de las habitaciones más famosas del Gran
Viena: la
106.
Como
en muchas películas de horror, dicen que en ella ocurren cosas extrañas. Que las
camas se mueven solas. Que los colchones se hunden sin que nadie se siente sobre
ellos y que los pasos, bien audibles de un ser invisible, entran y salen sin
motivo aparente alguno.
Leyendas.
Rumores.
No vimos ni sentimos nada.
El fantasma no estuvo disponible.
Proseguimos la marcha en dirección a lo que fuera el origen mismo
del gran hotel.
 Hacia el fondo
del predio, tras atravesar un patio central con altísimas palmeras, conseguimos
llegar al sector del primigenio Hotel Alemán, levantando en 1938 por Máximo
Pahlke (constructor de todo el complejo). Y allí nos topamos con el mismo
panorama de siempre: desolación, destrucción, humedad, baños rotos, camas
destartaladas, escombros, basura acumulada y una habitación tapiada por
ladrillos, como si hubieran querido retener en ella a un heredero mogólico
encadenado a sus muros. Hacia el fondo
del predio, tras atravesar un patio central con altísimas palmeras, conseguimos
llegar al sector del primigenio Hotel Alemán, levantando en 1938 por Máximo
Pahlke (constructor de todo el complejo). Y allí nos topamos con el mismo
panorama de siempre: desolación, destrucción, humedad, baños rotos, camas
destartaladas, escombros, basura acumulada y una habitación tapiada por
ladrillos, como si hubieran querido retener en ella a un heredero mogólico
encadenado a sus muros.
También había graffitis y vidrios rotos. Ventanas que se venían
abajo y palomas anidando en los depósitos de agua por encima de los
inodoros.
Decadencia en el más acabado sentido
de la palabra.
Y los
espectros seguían sin hacer acto de presencia.
Después vinieron la cocina y el gran salón comedor, con sus
ventanales desnudos, dando a la
 laguna de Mar
Chiquita. Un lugar interesante. laguna de Mar
Chiquita. Un lugar interesante.
Sólo
pensar que por allí pasaron relajados huéspedes —quizás hasta el propio Juan
Perón— me retrotrajo a los ’40. A años que jamás viví, pero que conozco a través
de los libros y las fotos.
Y me
pude ver ahí, con sombrero de fieltro, sobretodo, saco y corbata, observando un
paisaje que ya no está. Una panorámica que las inundaciones borraron hace más de
treinta años.
Miré
la hora.
Las
agujas del reloj marcaban la 01.30 de la mañana. Seguía haciendo frío. Así todo,
nos quedamos en ese enorme patio charlando una media hora más.
En el
fondo esperábamos que Kruegger apareciera, pero el Más Allá no le abrió las
puertas.
Cancerbero.
Guardián.
Vigilante.
Celoso de sus secretos, el alemán demostró seguir estando
muerto.
Dejamos el Gran Viena llenos de adrenalina.
Me
costó mucho conciliar el sueño esa noche. Una parte mía seguía en esos pasillos
llenos de chorreadas manchas.
Y
soñé.
Soñé
que volvía y que el Gran Viena reflejaba su límpido color blanco original. Que
la gente reía y disfrutaba de una mar menos vengativo, más alejado de la costa,
casi domesticado por la infraestructura levantada por la intendencia
local.
Ya no
había fantasmas.
Ni
ruinas.
Ni
muerte.
Había
luz.
Entonces, ese nuevo recorrido nocturno, fue
diferente.
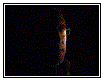
Fernando J. Soto Roland
|
Fernando Jorge Soto
Roland
Profesor en Historia
por la Universidad Nacional de Mar del Plata
agosto de 2009
No hay comentarios.:
Publicar un comentario